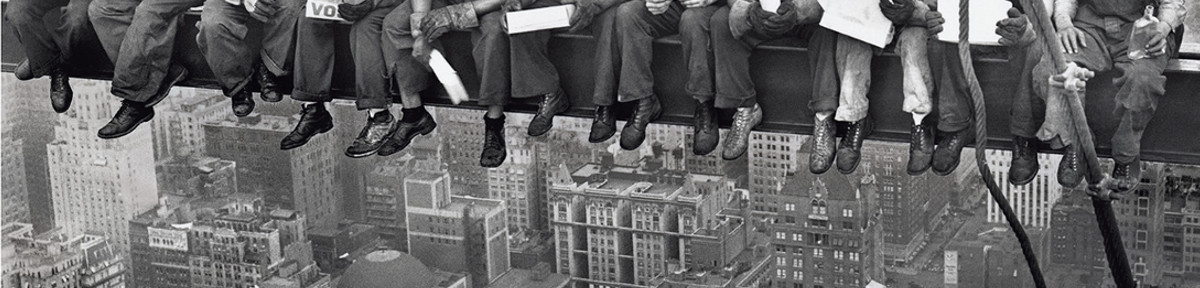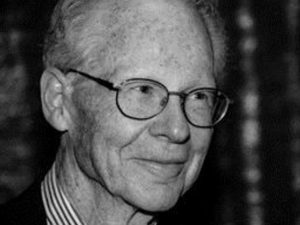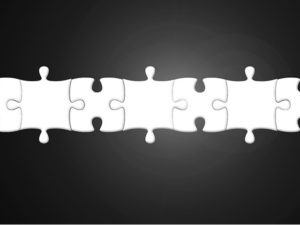Las cumbres europeas que fracasan rara vez lo hacen después de varios días de negociaciones. Suelen hacerlo al principio, cuando parece evidente que no hay margen para el acuerdo, porque las divergencias de fondo son excesivas.
En este caso, no era así. Nadie negaba la importancia de un impulso fiscal conjunto europeo, con un componente importante de transferencias para evitar un endeudamiento excesivo de los Estados miembros, con fondos condicionados a la realización de inversiones en los sectores digital y medioambiental y a la realización de reformas estructurales para fortalecer la economía y un compromiso de sostenibilidad de finanzas a medio plazo (a corto habría sido un suicidio económico). Y, lo que es más importante, nadie discutía que este impulso conjunto se financiaría con una emisión de deuda europea, algo realmente novedoso y que supone un salto considerable en el proceso de integración. Las grandes divergencias con los países mal llamados frugales se derivaban, fundamentalmente, del importe total del esfuerzo y su relación con la negociación del resto del presupuesto comunitario para el período 2021-2027, la proporción entre subvenciones y préstamos y la forma de controlar el uso de los fondos.