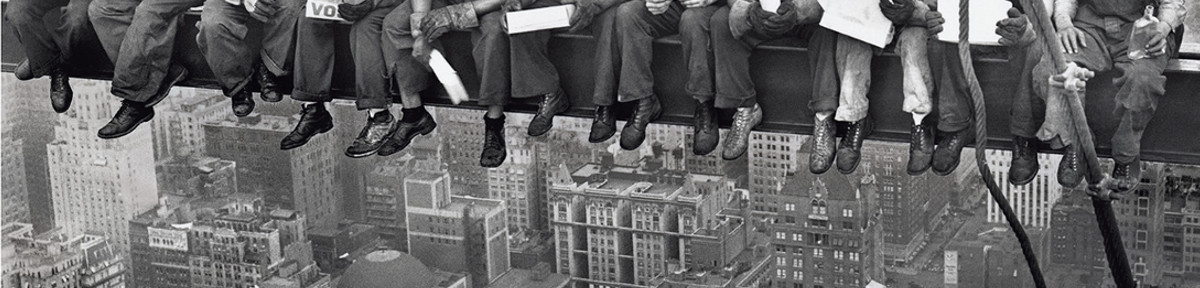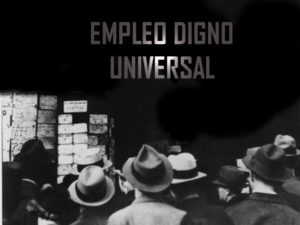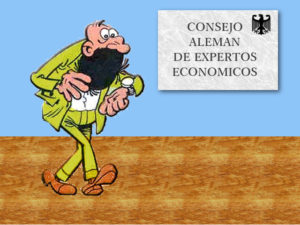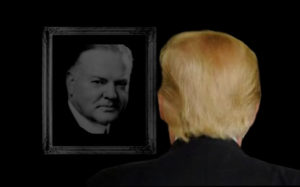
En el año 1928 una gran parte de la población de Estados Unidos se sentía descontenta. La tecnología y la globalización habían puesto a los agricultores en una precaria situación: los vehículos de motor habían desplazado a los animales de carga y generado un excedente agrícola que presionaba a la baja precios y salarios, y al que no podía darse salida por el competitivo precio de las importaciones, que se percibían como una amenaza.
En paralelo, la inmigración mexicana se consideraba un problema. A los numerosos mexicanos que decidieron quedarse en los territorios incorporados a Estados Unidos tras la guerra de 1848 se sumaron los exiliados y desplazados por la revolución mexicana de 1910-1920. Muchos trabajaron en la minería, la industria o los ferrocarriles y favorecieron la expansión americana, pero con la crisis de 1920-21 comenzó una agresiva campaña anti-inmigración que se tradujo en 1924 en la creación de una Patrulla Aduanera en la frontera con el país vecino (el muro no comenzaría a construirse hasta setenta años después).