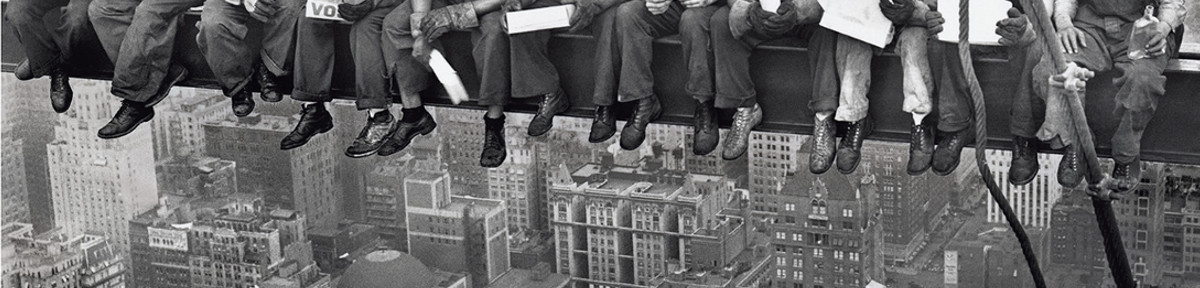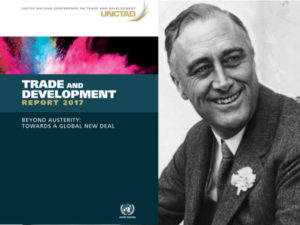Las propuestas sobre la Unión Económica y Monetaria (UEM) que la Comisión Europea presentará el 6 de diciembre llegan en el momento de la verdad del debate sobre la unión política. Tradicionalmente, las ideas para avanzar hacia una federación de estados nación (el núcleo duro de Schäuble-Lamers de 1994, el federalismo como método de Delors o la vanguardia abierta del discurso de Joschka Fischer en 2000) fueron recibidas con frialdad en el Elíseo. Sin embargo, como expuso el presidente Macron en su discurso de la Sorbona, Francia está ahora abierta a una mayor integración. El nuevo gobierno alemán tendrá por tanto una oportunidad única (y quizá irrepetible) para desarrollar de manera plena la dimensión política del euro.