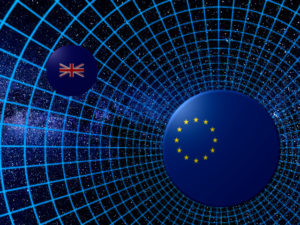
En 1687 el matemático inglés Isaac Newton publicó un libro en el que demostraba que los cuerpos celestes se atraían entre ellos con una fuerza que era tanto mayor cuanto mayor era su masa y menor la distancia que los separaba. La bautizó como Ley de la Gravedad y estuvo vigente muchos siglos, pero fallaba al explicar algunos fenómenos. Tuvo que ser otro genio como Einstein el que, ya entrado el siglo XX, demostrara que la gravedad no era realmente una fuerza intrínseca a los propios cuerpos, sino el efecto que la masa de estos producía en la curvatura del espacio-tiempo –al igual que una pesada bola de acero depositada en el centro de una red consigue hundirla y hace que otras bolas menores que se depositen después sobre esa misma red se precipiten hacia ella–.
